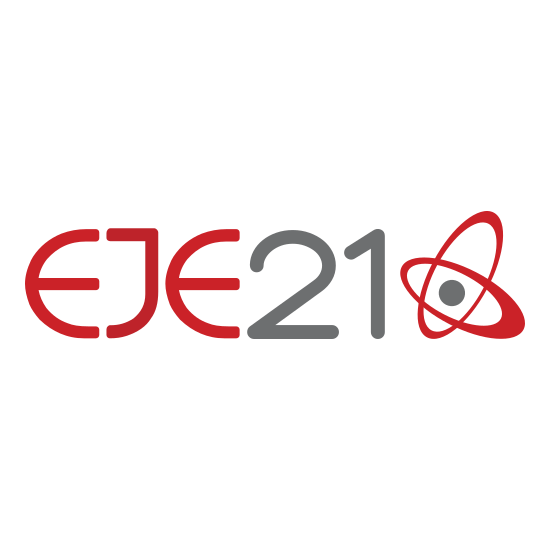12 de octubre: entre el mito y la memoria
Por: Eje 21 Editorial
Bogotá, 12 de octubre de 2025. El 12 de octubre es una fecha que, a más de cinco siglos de la llegada de Cristóbal Colón al continente americano, sigue generando debates, reflexiones y renuncias. En Colombia, como en gran parte de América Latina, esta fecha ha pasado de ser un día de exaltación de la “hispanicidad” a un día de memoria crítica, donde se confrontan las visiones de descubrimiento, conquista y mestizaje que dieron origen a nuestra identidad.
Cada generación parece descubrir un nuevo significado al 12 de octubre. Lo que durante décadas se llamó “Día de la Raza” –instituido oficialmente en 1914 por el entonces presidente Carlos E. Restrepo– fue entendido como un día para celebrar el mestizaje entre europeos, indígenas y africanos. Hoy, sin embargo, el país lo vive entre el homenaje cultural, la reflexión histórica y la denuncia de las heridas coloniales que aún persisten.
El origen: una fecha nacida del hispanismo
El origen del “Día de la Raza” se remonta a principios del siglo XX, cuando los países latinoamericanos buscaban estrechar sus vínculos con España tras un largo proceso de independencia. Fue el escritor español Faustino Rodríguez San Pedro quien propuso en 1913 conmemorar el 12 de octubre como “Día de la Carrera”, en alusión al “encuentro” entre Europa y América.
Colombia fue uno de los primeros países latinoamericanos en abrazar la idea. En 1914, el presidente Carlos E. Restrepo emitió el decreto que institucionalizó la fecha, dándole un sentido de hermandad cultural con la llamada “Madre Patria”. Fue una época marcada por el orgullo del mestizaje y la exaltación de la identidad hispanoamericana, en la que se creía que el pasado colonial debía ser visto como el punto de partida de una civilización común.
Durante gran parte del siglo XX, las escuelas colombianas enseñaron el 12 de octubre como el día del “descubrimiento de América”. En los actos cívicos se exaltó la figura de Colón como héroe universal y se habló de “la llegada de la civilización al Nuevo Mundo”. La narrativa dominante omitió los aspectos más dolorosos de la conquista: la violencia, la esclavitud y la destrucción de culturas enteras.
La otra cara del descubrimiento
Sin embargo, con el paso de las décadas, y especialmente desde mediados del siglo XX, la historia empezó a escribirse desde otras voces. Los movimientos indígenas y afrodescendientes, junto con nuevas corrientes historiográficas, comenzaron a cuestionar el concepto de “descubrimiento”. Estados Unidos, recordaron, ya existía. Aquí había pueblos, civilizaciones, lenguas y creencias que fueron sojuzgadas violentamente en nombre de una fe y una corona extranjeras.
El 12 de octubre, para muchos, dejó de ser el símbolo de una unión cultural y se convirtió en el recordatorio de una tragedia. Las comunidades indígenas lo rebautizaron como “Día de la Resistencia” o “Día de la Dignidad de los Pueblos Originarios”. En 1992, con motivo del 500 aniversario del “encuentro de dos mundos”, las movilizaciones en toda América Latina dieron un giro definitivo al significado de la conmemoración.
En Colombia, la Organización Nacional Indígena (ONIC) ha promovido desde entonces la idea de que el 12 de octubre no debe celebrarse, sino conmemorarse. “No fuimos descubiertos”, decía un comunicado de la época, “estuvimos aquí mucho antes de que Colón zarpara de Palos de la Frontera”.
Un país mestizo: raíces entrelazadas
Más allá de interpretaciones, el 12 de octubre nos invita a reflexionar sobre quiénes somos como nación. Colombia es, ante todo, un país mestizo, construido sobre la mezcla –a veces armoniosa, otras veces violenta– de tres grandes raíces: la indígena, la africana y la europea.
En las costas, en los llanos, en las montañas y en las selvas, el sincretismo cultural se expresa en rostros, ritmos, lenguas, gastronomía y creencias. Este cruce de mundos iniciado en 1492 no sólo impuso la dominación, sino que dio origen a nuevas formas de vida, pensamiento y arte que hoy conforman el alma latinoamericana.
El escritor Germán Arciniegas decía que “América no fue descubierta: fue inventada por sus propios hijos mestizos”. Y tenía razón. La historia de Colombia no puede contarse sólo desde la llegada de los conquistadores, sino desde la capacidad de resistencia y adaptación del pueblo que, a pesar de la opresión, construyó una identidad compartida.
Del Día de la Raza al Día de la Diversidad Étnica y Cultural
Con el cambio de los tiempos, el idioma también cambió. En 2002, el gobierno colombiano, a través del Decreto 845, rebautizó oficialmente el 12 de octubre como el “Día de la Diversidad Étnica y Cultural de la Nación Colombiana”. El nuevo nombre buscaba romper con el eurocentrismo del antiguo nombre y reconocer la pluralidad de pueblos que habitan el país.
La transformación semántica no fue sólo un cambio de palabras. Representó un esfuerzo por mirar el pasado desde la inclusión y la igualdad. Desde entonces, la jornada ha sido concebida como un espacio para celebrar las múltiples expresiones culturales de Colombia y reflexionar sobre los desafíos que enfrentan las comunidades indígenas y afrodescendientes en la defensa de sus derechos, sus territorios y su autonomía.
Hoy, muchas escuelas, universidades y medios de comunicación dedican la fecha a actividades pedagógicas, exposiciones, foros y debates que promuevan una mirada crítica sobre el proceso de colonización y el papel que ha tenido cada cultura en la construcción de la nación.
Un debate que sigue abierto
Sin embargo, el debate sobre qué se debe recordar el 12 de octubre sigue abierto. Para algunos sectores, la fecha debe conservar su significado histórico como “encuentro de culturas”, mientras que para otros debe asumirse como un día de memoria, reparación y reconocimiento de las heridas coloniales.
En Colombia, esta discusión está entrelazada con los problemas actuales: el racismo estructural, la marginación de las comunidades afro e indígenas y la persistente desigualdad social. Cada año, en esta fecha, marchas y eventos simbólicos nos recuerdan que el proceso de descolonización no ha terminado y que la justicia histórica aún está pendiente.
El antropólogo y ensayista Manuel Zapata Olivella escribió que “la verdadera independencia de América no se alcanzará hasta que reconozcamos en el rostro de los demás la herencia de nuestros antepasados esclavizados y conquistados”. Esa frase resume el significado contemporáneo del 12 de octubre: un llamado a la reconciliación con la historia, pero también con nosotros mismos.
Más allá de la conmemoración
Hoy, más que un feriado, el 12 de octubre es una invitación a pensar. Piense en quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos como sociedad multicultural. Pensemos en la necesidad de proteger nuestras lenguas indígenas, nuestras tradiciones afro, nuestros conocimientos campesinos. Pensemos en la deuda histórica con quienes fueron despojados de sus tierras y culturas.
El 12 de octubre, en pleno siglo XXI, ya no puede reducirse a la imagen romántica de tres carabelas cruzando el Atlántico. Es el día en que América –y Colombia en particular– se mire en el espejo de su diversidad, reconociendo que su mayor riqueza no está en la sangre conquistadora ni en la nostalgia imperial, sino en la multiplicidad de voces, colores y memorias que habitan su territorio.
Al finalEl Día de la Raza, hoy Día de la Diversidad Étnica y Cultural, no es una fecha para borrar, sino para reinterpretar. Nos recuerda que la historia no se celebra: se comprende, se debate y se resignifica. Y en esa búsqueda, Colombia encuentra su verdadera identidad: una nación mestiza, plural y viva, que sigue escribiendo su historia entre el pasado colonial y el futuro diverso que aún está por construir.